
El sábado en la sección “Ideas” del diario La Nación se publicó un artículo firmado por el señor Juan Manuel Palacio, que es especialista en historia rural, historiografía e historia legal y judicial latinoamericana e investigador independiente del CONICET en la Escuela de Humanidades.
El señor Palacio no es abogado o, al menos, en ningún lugar de su currículum se dice que lo sea.
El artículo lleva como título “El derecho del trabajo, hoy motivo de debate global, no puede ser desmantelado”.
Mi ánimo no es debatir con el señor Palacio -al que no conozco y quien seguramente debe tener un background de jerarquía muy superior al mío- sino simplemente dar un punto de vista que difiere filosóficamente de su enfoque.
El autor empieza a construir su argumento partiendo del principio marxista (él cita textualmente el Manifiesto Comunista de Marx y Engels) de que el futuro del mundo sería sombrío porque la lógica explotadora del capitalismo no podía conducir a otro puerto que no fuera la infelicidad y, en el extremo, la desgracia de los pueblos que verían cómo su pobreza se profundizaría (mientras la afluencia de una élite privilegiada se incrementaría) y su nivel de vida, su salud y su expectativa de vida se deteriorarían inexorablemente.
El rotundo fracaso de esa profecía -que no solo no se cumplió sino que el mundo jamás vivió en un estado de abundancia, salud y prolongación de la vida de tal magnitud como la que le dio el capitalismo democrático a los países líderes de la Tierra- nos empuja aún más a controvertir los argumentos de Palacio en el sentido de que -ésta es su tesis- el derecho laboral debe robustecerse para que desde allí se equilibre la relación desigual entre los que él llama “poderosos” y aquellos a a los que él define como “débiles”, siguiendo también a Marx y Engels.
Más allá de que yo me sentiría muy subestimado si un sujeto, desde una torre intelectual altanera, me considera a mi “débil” frente a otro al que llama “poderoso” (pero supongamos que eso es un “toc” mío) los argumentos legales y filosóficos que el señor Palacio utiliza para sustentar su idea sobre el derecho laboral, en mi criterio, no solo están profundamente equivocados, sino que, justamente, su aplicación produjo verdaderas calamidades en los países que más tozudamente se empeñaron en ponerlos en práctica.
El meollo de la discrepancia con el señor Palacio es que él parte de la idea de que hay “explotadores” (los que ofrecen trabajo) y “explotados” (los trabajadores).
Para Palacio el trabajo no puede asimilarse a otro bien o servicio sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda porque cuando ese mecanismo se pone en funcionamiento los trabajadores no están en un pie de igualdad en las negociaciones.
Esa diferencia debe ser equilibrada por la introducción forzosa de una rama especial del derecho que sustraiga las relaciones de trabajo de las normativas del derecho civil y las haga gobernar por unas reglas creadas ad hoc y justipreciadas por un fuero integrado por personas que “a priori” tengan un sesgo a favor del trabajador (Palacio dice textualmente “el tercer pilar fundamental fue la creación de un nuevo fuero en el ámbito del Poder Judicial, los tribunales del trabajo, una jurisdicción especial compuesta por jueces imbuidos del espíritu de lo que Alfredo Palacios bautizó como el “nuevo derecho”, algo considerado imprescindible para la aplicación de la nueva legislación laboral”)
En ese punto de su argumentación, Palacio admite que la puesta en práctica de estas ideas hizo surgir -para decirlo rápido y resumir el relato- tres órdenes de problemas: la aparición de abogados busca pleitos (industria del juicio), sindicalistas mafiosos y jueces corruptos.
El tema es que Palacio no reconoce que esos problemas son ontológicamente inherentes a la existencia de un derecho ad hoc creado en beneficio de un colectivo social determinado al que se sustrae de la regla de oro del Derecho (que indica que este debe ser de aplicación general, sin estatutos especiales que se otorguen a guildas o grupos de presión determinados) y se lo hace vivir según reglas especiales.
Pero lo peor del caso no es la corrupción y la admitida aparición de “buscas” y “vivos” que encuentran en ese derecho “especial” la oportunidad para robar y vivir una vida de reyes a costa de otros, sino que ese conjunto normativo discriminatorio y alejado del principio de que el Derecho deber ser general, escaso, simple y con la menor cantidad posible de “excepciones”, lo que produce es una vida PEOR para aquellos que dice proteger, convirtiendo a toda esta altanería filosófica en una bolsa de inmundicias.
Para demostrar esos extremos no hay más que ver cómo la vida de los argentinos y, especialmente de los trabajadores, se ha deteriorado cuanto más ha crecido el “derecho protector”.
Además, partir de la aceptación del principio de que hay “poderosos y débiles” es la principal causa que motoriza la envidia, el resentimiento de unos contra otros y la explotación de esas bajezas por políticos inescrupulosos que las atizan para llevar agua para su demagógico molino. Ningún edificio bueno puede salir de un cimiento que comienza por crear una aversión de unas personas por otras.
El Derecho no puede partir de otro principio que no sea la realidad. Y esa realidad indica que los seres humanos son diferentes. La ley no puede rebelarse contra ese principio sin generar una monumental furia de la naturaleza que se manifestará de distintas maneras según las idiosincrasias de los países.
Pero algo es seguro: plantearse la tarea contranatura de hacer igual lo que no es igual provocará consecuencias indeseadas de todo tipo.
Los seres humanos son diferentes y libres. Si son iguales no son libres y si son libres no son iguales. Es así de sencillo.
El instrumento más a mano que tiene el hombre para “atacar” esas diferencias sin violar el principio de la generalidad del Derecho, es trabajar sobre las raíces del “inconveniente” y no sobre sus causas como se propusieron hacerlo los inventores fracasados del “derecho laboral”, cuya mera existencia significa una contradicción en términos respecto de lo que siempre se entendió por “Derecho”.
Ese “ataque” sobre el insalvable “inconveniente” de que los seres humanos fueron, son y serán diferentes (y si es que eso fuera un inconveniente) hay que hacerlo desde la educación más temprana para que ella agudice los sentidos cerebrales creativos e innovadores del ser humano para que ellos los conviertan en recursos humanos buscados en el futuro y, por lo tanto bien remunerados. En ese sentido, me parece que la novedad conocida hoy acerca de que se implementarán programas de estudio que incorporen la enseñanza de herramientas financieras de ahorro e inversión a los chicos para que a partir de los 13 años estén habilitados incluso para operar en los mercados, es de una importancia superlativa. Solo esperemos que esta iniciativa no reciba las diatribas de los mismos inservibles que atacaron la que tuvo el gobierno de Macri sobre pasantías de chicos en empresas a las que se resistió bajo el argumento de que el gobierno auspiciaba el trabajo esclavo de los menores. Esas son las maneras que impiden que los “débiles” sean algún día “poderosos”, lo cual hace pensar que hay todo un grupo de interesados en lograr que sigan siendo “débiles”.
Aún a pesar de las sombrías profundidades a las que la idea de que en una sociedad hay “poderosos” y “débiles” llevó a la Argentina -así y todo, digo- es muy notorio cómo hoy se dan casos en donde los aspirantes a un puesto de trabajo en cuanto no se sienten satisfechos con las “ventajas” que los empleadores ofrecen (trabajo remoto, pago en dólares, no exclusividad, cortes por “vacaciones” en distintos momentos del año, etcétera) se dan media vuelta y se van.
Ese solo hecho sirve para derrumbar la odiosa idea marxista de los poderosos (explotadores) y débiles (explotados) que no ha servido para otra cosa más que para generar odio en el mundo.
Si hubiera una política de Estado ininterrumpida que “fabricara” chicos imbuidos de unos conocimientos imprescindibles y con capacidad creativa para innovar, los “poderosos” se los disputarían de tal manera que habría que pensar de nuevo quién es el “poderoso”’y quién el “débil”.
Que países pusilánimes y fuertemente inclinados al resentimiento (cómo lamentablemente es la Argentina) no escojan esa alternativa educativa y prefieran armar una legislación discriminatoria para regir las relaciones entre empleadores y empleados no quiere decir que ese camino sea el buen camino y, mucho menos, que haya que insistir en él.
El no abordar el problema desde lo que debería estar haciéndose con la educación de los argentinos y hacerlo desde un lugar que atiza el conflicto social, hace sospechar que la preferencia por ese método fue elegida a propósito para generar la rendija legal por la cual se cuelen los creadores de la industria del juicio, los sindicalistas mafiosos, los jueces corruptos (que hasta aquellos que defienden el sistema, como el señor Palacio, dicen que deben ser personas que “a priori” tengan un sesgo ideológico “pro-trabajador, lo cual exime de aportar mayores pruebas para demostrar que “eso” no es un juez) y los ideólogos de la discordia social.
El “derecho laboral” es una creación que, como todo producto nacido de la bronca y de la furia, se ciega antes las mejores opciones y solo se deja llevar por un principio de “venganza” que -según sus propiciadores- tiene por primera finalidad, más que beneficiar a su “protegidos”, perjudicar a quienes ellos -por las razones que fueran- odian.
De vuelta: la ostensible pérdida de nivel y calidad de vida de “los trabajadores” desde que, justamente, todos esos principios del “derecho laboral” están vigentes, nos exime de entregar evidencia más abundante para demostrar que esa táctica para supuestamente “emparejar” los tantos en las relaciones de trabajo ha sido un completo fracaso.
A esta altura no tengo dudas de que los mecanismos de pensamiento del señor Palacio han sido entrenados por una escuela académica que, lamentablemente, no solo en la Argentina sino en el mundo, hizo estragos en las maneras con que las personas se relacionan con la ley y en la errónea perspectiva sobre cómo el Derecho fue pensado para organizar una sociedad pacífica de cooperadores sociales y no antagonistas de los que no puede esperarse otra cosa más que disputas.
Desde aquí, y con la humildad de una columna que desde ya no cuenta entre las que vayan a influir sobre la realidad argentina, sostenemos que el derecho laboral y el fuero del trabajo son anomalías graves que deberían ser suprimidas más rápido que tarde y que las energías que por décadas se usaron para imponerlos (con los desastrosos resultados a la vista) deberían invertirse en hacer de la educación avanzada el ariete de una sociedad de iguales en donde la equidad provenga de la competencia del conocimiento y no de imposiciones artificiales que no solo no alcanzan los fines con las que se las quiere justificar sino que son una de las principales causas del rencor y de una vida plagada de discordia y corrupción.
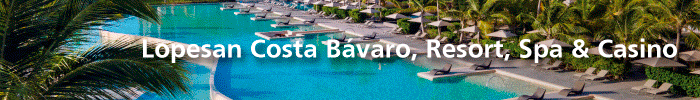

Buen día Charly;
Me imagino lo que habrá tuneado desde el sábado cuando leyó a Palacios a hoy que pudo expresar su desacuerdo sobre estas ideas tan equivocadas.
La igualdad es ante la ley; es decir que haya discrecionalidad en su aplicación.
El derecho es a trabajar, no al trabajo. Pero ese artículo 14 bis, neutraliza todos las ideas de Alberdi.
Muy claro Carlos, es increíble que haya gente anclada después de tantos años en ideas perimidas