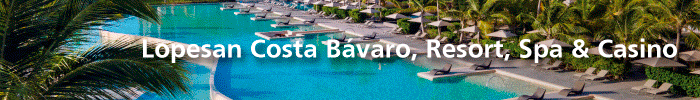Buenos Aires, 25 de septiembre de 2025.- En relación con las recientes afirmaciones vertidas sobre las causas y abordajes terapéuticos del autismo, el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría ha decidido producir este breve documento que esperamos lleve claridad al asunto.
1. Definición
Como se describe en el capítulo correspondiente al Libro violeta 21 el trastorno de espectro autista (TEA) designa a un grupo de personas con desafíos en la comunicación e interacción social y un patrón de intereses o comportamientos repetitivos, restringidos y estereotipados. Los individuos con este diagnóstico pueden tener diferente nivel de lenguaje y coeficiente intelectual, lo cual impacta en la variabilidad de los síntomas que presenta
cada uno y en la diversa necesidad de apoyos entre personas con el mismo diagnóstico.
Por ello, se define al autismo como un “espectro”. Se estima que alrededor de 78 millones de personas alrededor del mundo presentan TEA, en muchos de los cuales hay desafíos considerables para el funcionamiento y la participación social diaria.
Actualmente hay una serie de debates en torno a cómo concebir el autismo: para algunas personas estos desafíos no necesariamente implican un “trastorno” en la vida de los sujetos dentro del espectro y sus familias. Por lo tanto, proponen el uso del término “Condición del Espectro Autista”, en el marco de lo que se conoce, por fuera de las clasificaciones médicas, como “neurodivergencia”.
2. Epidemiología
Existen alertas sobre un aumento de la prevalencia del TEA en los últimos años. Las principales causas que lo explican parecen estar vinculadas al cambio en los criterios de las categorías diagnósticas y la consiguiente sustitución diagnóstica, el incremento de condiciones crónicas en la infancia (por ejemplo, la prematurez) y el aumento de la percepción social y el conocimiento sobre la temática. Otros reportes ponen foco sobre las distintas influencias ambientales a las que se exponen los niños, especialmente durante el período prenatal y posnatal temprano. En este punto, cabe aclarar que hay evidencia suficiente para argumentar que la vacuna triple viral y el mercurio de las inmunizaciones no son causa de TEA.
Según un informe reciente de la Global Burden of Disease, la prevalencia global del TEA se estimó en 1/127 niños en 2021, siendo más frecuente en varones. También hay reportes que alertan sobre el aumento de la prevalencia, como el publicado en el CDC en 2025, que llega a informar cifras de 1 en 31 en niños y niñas de 8 años. Alrededor del 75% de las personas diagnosticadas con TEA presentan, además, otra condición asociada, como déficit de atención o trastornos de ansiedad.
3. Etiología
Se postula que la etiología del TEA es multifactorial, resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Se sabe que la heredabilidad es alta, y que el riesgo de recurrencia en hermanos oscila entre un 10 y un 20%. En algunos casos, hay entidades congénitas de origen genético o ambiental que aumentan el riesgo de TEA. Cuando constituyen un cuadro sindromático caracterizado, pueden ser denominadas como “autismo sindrómico” (por ejemplo: síndrome de fragilidad del X, como causa genética; exposición prenatal al ácido valproico, como ambiental). En el resto de los casos, hablamos de autismo primario o idiopático. La base genética del autismo es heterogénea y las diversas proteínas afectadas participan en innumerables funciones neuronales (adhesión celular, señalización, exportación nuclear, control transcripcional). Se han observado diferencias sutiles en la anatomía cerebral y en el funcionamiento del mismo en autopsias, neuroimágenes y estudios electrofisiológicos.
Dentro de aquellas influencias ambientales que pueden contribuir se mencionan algunas con probado efecto (consumo de algunos medicamentos como el ácido valproico, infecciones como la rubéola congénita, el rol del estrés significativo, y metabolopatías como la diabetes gestacional), mientras que en otras hay estudios que muestran asociación pero no correlación causal.
Este es el caso del paracetamol, del cual se han realizado algunos estudios que muestran asociación leve entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo posterior. Sin embargo, al aplicar diseños de investigación más rigurosos (ajustando variables genéticas y de salud materna) estas asociaciones desaparecen. Lo cual permite inferir que son las condiciones de salud materna y la genética las variables más vinculadas al desarrollo de TEA, como se sabe hasta el momento, siendo parcial aún nuestro conocimiento acerca de la etiología. No hay evidencia sólida que vincule al paracetamol con la génesis de autismo y éste sigue siendo un medicamento seguro en el embarazo 2.
.
4. Abordaje terapéutico
Los objetivos de la intervención y los apoyos terapéuticos serán tan variados como las personas que integran el espectro del autismo. Sin embargo, en líneas generales, apuntan a dar herramientas para que los NNyA desarrollen su máximo potencial, puedan tener oportunidades para participar en la sociedad con la mayor calidad y autonomía posibles.
Las recomendaciones basadas en evidencia sugieren un enfoque interdisciplinario con intervenciones educativas orientadas a los NNyA y sus familias, terapias psicológicas/conductuales, tratamiento del habla y el lenguaje, terapia ocupacional/física y, en ocasiones, psicofarmacológicos. Son principios de las intervenciones:
● El desarrollo de habilidades en las áreas con dificultades y el aprovechamiento de las fortalezas.
● Minimizar barreras, para identificar y disminuir obstáculos en el ambiente y la sociedad.
● Optimizar el ambiente, para construir entornos inclusivos y amigables.
Se recomiendan intervenciones lo más tempranas posibles, recordando que no es necesario contar con un diagnóstico categórico de TEA para iniciarlas. La coordinación de los equipos es fundamental, apostando por una visión integral del paciente y la organización de apoyos de manera escalonada. Es aconsejable que exista una comunicación permanente entre los miembros del equipo y que se trabaje con la familia. Es muy importante lograr la generalización de las habilidades en los entornos naturales, y el trabajo y participación activa de las familias y cuidadores. Los apoyos deberían ser accesibles para todos los niños y niñas con TEA, lo cual es un desafío en muchas partes del mundo.
El tratamiento farmacológico no es útil para tratar los síntomas nucleares del TEA. La risperidona y el aripiprazol están aprobados para disminuir manifestaciones o síntomas como la agresividad, irritabilidad e impulsividad graves.
Recientemente se han publicado estudios de calidad variable con el uso de Leucovorina para personas TEA mínimamente verbales, lo cual impide sacar conclusiones firmes3 . Sí, en cambio, existe una sólida evidencia de la importancia del consumo y suplementación con ácido fólico durante el embarazo, siendo una recomendación que ya se pone en práctica en las consultas prenatales.
Palabras finales:
Como en toda área de la salud, es necesario contar con evidencia de la mejor calidad posible para asesorar a la población y ser prudentes cuando se informan resultados de investigaciones clínicas.
Al momento, no hay evidencia científica de calidad sobre los efectos del paracetamol y el uso de la leucovorina en intervenciones. Sí, en cambio, hay evidencia sólida que muestra que la vacuna triple viral no aumenta el riesgo de TEA.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría apostamos a mejorar las condiciones de salud para un adecuado funcionamiento y participación social para los niños, niñas y adolescentes con TEA, con el objeto de que puedan ejercer sus derechos a “pertenecer” y “ser diferentes”4.
Bibliografía:
1. Libro violeta 2, Sociedad Argentina de Pediatría, 2025.
2. Damkier P, Gram EB, Ceulemans M, Panchaud A, Cleary B, Chambers C, Weber-Schoendorfer C, Kennedy D, Hodson K, Grant KS, Diav-Citrin O, Običan SG,
Shechtman S, Alwan S. Acetaminophen in Pregnancy and Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder. Obstet Gynecol. 2025 Feb
1;145(2):168-176. doi: 10.1097/AOG.0000000000005802. Epub 2024 Dec 5. PMID: 39637384.
3. Frye RE, McCarty PJ, Werner BA, Scheck AC, Collins HL, Adelman SJ, Rossignol DA, Quadros EV. Binding Folate Receptor Alpha Autoantibody Is a Biomarker for Leucovorin Treatment Response in Autism Spectrum Disorder. J Pers Med. 2024 Jan 1;14(1):62. doi: 10.3390/jpm14010062. PMID: 38248763; PMCID: PMC10820361.
4. Feldman HM, Elias ER, Blum NJ, Jimenez ME, et al. The Right to Belong, The Right to be Different. En: Feldman HM, Elias ER, Blum NJ, Jimenez ME, et al (editores). Developmental-Behavioral Pediatrics. 5th Edition. Philadelphia: Elsevier; 2022. p. 1107-1110.