
“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se da por exceso en la oferta de dinero, por disminución de su demanda o por ambas cosas a la vez”.
Este es el credo del monetarismo liberal y, como tal, el mantra que el presidente Milei recuerda cada vez que puede.
¿Es cierto? Absolutamente cierto… dentro de un determinado marco. ¿Cuál es ese marco? El de si hay o no hay competencia entre varios o, al menos, algunos oferentes de productos y servicios.
En un mercado sin competencia y con consumidores presos de oferentes únicos o de pocos oferentes, la eliminación de la emisión monetaria y la conformidad de los ciudadanos con el signo monetario local (es decir que las personas demandan moneda local sin repudiarla) puede no ser suficiente para evitar la perdida de poder adquisitivo del ingreso.
Es más, esa sí sería una situación en donde se podrían usar como sinónimos los términos “inflación” y “aumento de los precios”. Me explico: en un marco de exceso de oferta de moneda (emisión) o de repudio a la tenencia de moneda local (caída en la demanda de dinero) la costumbre de usar indistintamente los conceptos de “inflación” y “aumento de los precios” es una costumbre completamente equivocada.
En condiciones de exceso de oferta de moneda, de repudio a la moneda local o de existencia de ambos fenómenos a la vez, la “inflación” NO ES el “aumento de los precios”. El diferencial entre el “precio” viejo y el precio “nuevo” NO ES PRECIO, es aire, aire “inflacionario”: el precio NO AUMENTÓ, lo que hay allí es un agregado de “aire” artificialmente “inflado” en él. Eso es “inflación”, pero no es aumento de precios. Sé que para los que lo tenemos que pagar esto suena idiota. Pero así es.
Lo que esta sucediendo es que, como hay un exceso de unidades monetarias que fueron impresas sin estar respaldadas por la producción de riqueza real, cada bien o servicio necesitará DE MÁS UNIDADES MONETARIAS para reflejar (aunque sea en parte) su valor. Entonces, no es que “aumenta el precio” del producto sino que desciende el valor de la unidad monetaria con la que lo intentamos comprar, por lo tanto NECESITAREMOS MÁS unidades monetarias para comprar lo que ayer comprábamos con menos. Si hay un vaso y 10 monedas la máxima relación vaso-monedas sera de 1 a 10. Pero si sigue habiendo un vaso y ahora hay 20 monedas la relación maxima vaso-monedas se habrá duplicado. El valor intrínseco del vaso sigue siendo el mismo pero como mi instrumento de compra debilitó su valor porque ahora hay el doble de lo que había (y todo lo que abunda pierde valor) necesito más instrumentos de compra para comprar el mismo vaso. Esto ni siquiera es economía: es aritmética.
Muy bien. Entonces para seguir con el ejemplo, digamos que en este lugar imaginario se instala una administración responsable que cierra el grifo de la emisión monetaria espuria. En un tiempo la relación “vasos-moneda” vuelve a ser 1-10.
Pero hay un solo fabricante de vasos y la posibilidad de comprárselo a un fabricante del exterior esta prohibida. En esas condiciones -y ya lo advertía Adam Smith- el fabricante puede sentirse muy tentado a no multiplicar sus costos para fabricar más vasos y, al contrario, tener un fuerte incentivo para aumentar su precio para optimizar su rentabilidad. Ese sí es un “aumento de precios” porque el precio del vaso aumenta en términos reales (no por exceso de unidades monetarias) y lo hace porque quien lo fabrica puede darse el lujo de hacerlo porque el consumidor no tiene otra fuente de donde proveerse. Otro caso (pero ese no es asunto de este comentario) de “aumento de precio” seria que el fabricante MEJORARA el vaso con lo cual el nuevo precio no es ni el producto de una caida en el valor de las unidades monetarias que lo compran, ni un aprovechamiento del fabricante sino un AGREGADO DE VALOR REAL al producto. Pero ese es otro tema. Sigamos con el hilo que traíamos.
Si el consumidor tuviera a mano otro oferente de vasos (sea local o extranjero) el primero debería recoger el barrilete, meterse sus ganas de aumentar artificialmente su rentabilidad en el bolsillo y ver cómo hace para poder ofrecerle el vaso al consumidor como mínimo al mismo precio que el de su competidor.
Por eso al lado de los innegables factores monetarios, los precios también están influidos por el nivel de oferta de bienes: a mayor oferta menores precios, a menor oferta mayores precios.
La oferta local está directamente vinculada con el nivel de inversión, porque sin inversion la oferta no puede multiplicarse. Las condiciones de competencia local podrían suplirse facilitando el acceso del consumidor nacional al mercado internacional pero, naturalmente, en algún momento el país (no digo la Argentina, digo cualquier país) necesitará identificar áreas de producción para las que está dotado naturalmente para producir mejor y a mejores precios, para generar allí suficiente riqueza como para que emprendedores locales destinen fondos a la producción nacional de otros bienes o para comprar lo que no se produce localmente (porque es muy caro, porque los productos son malos o, simplemente porque nadie tiene voluntad de derivar inversión propia a la producción de esos bienes) en el mentado internacional.
Como se ve la trama es compleja y no se resuelve de un día para otro. Sí es verdad que el nivel de precios puede estabilizarse y dejar de “subir” cuando la oferta y la demanda de la moneda local se encuadran dentro de patrones de buena administración económica. Pero si para evitar que los precios queden a merced de productores locales monopólicos se recurre exclusivamente a la apertura del mercado exterior, la medida no tardará en repercutir en el mercado de trabajo. Es decir el agüjero que se tapó en un lugar, salta por el otro.
Sin dudas, la ignorancia de pretender controlar los precios desde una comisaria del Estado ya fue probada no solo por la Argentina sino por el mundo durante los últimos 4000 años sin obtener, naturalmente, el más mínimo resultado.
Lo que queda por delante para que la Argentina tenga REALMENTE una estructura de precios normal, estable y duradera es trabajar sobre los aspectos de la economía real para que las condiciones de inversión y generación de riqueza mejoren sustancialmente.
El gobierno aplicó hasta ahora los remedios fiscales y monetarios adecuados. Diez puntos en eso: equilibrio de las cuentas públicas, cantidad de dinero fija, flotación cambiaria.
Ahora hay que pasar a la limpieza jurídica que, de hecho, prohíbe que los argentinos trabajen, se desarrollen y prosperen.
Si los sistemas legales que hasta ahora han encadenado a los trabajadores y a los emprendedores son cambiados por otros que faciliten la inversión y la movilidad laboral, el país generará excedentes de riqueza que estabilizarán los precios para siempre y le darán un amplio abanico de alternativas a los consumidores en un marco de libertad y prosperidad.
Esos terrenos son el impositivo (que incluye los niveles de derechos de importación y exportación), el laboral, el previsional, el comercial y el administrativo.
Prácticamente todas las leyes que componen el plexo jurídico argentino en temas tributarios, de aranceles, laborales, previsionales, de derecho comercial y de vinculación del Estado con los ciudadanos deben cambiarse por completo.
Algunos me dirán ¿che, pero vos crees que todo eso tiene vinculación con lo que cotidianamente llamamos “inflación”? Respuesta en mayúsculas para que no quede ninguna duda: SÍ, EFECTIVAMENTE, TODAS ESAS LEYES DEBEN SER REFORMADAS PARA QUE LOS PRECIOS SE ESTABILICEN Y CONTINUEN ESTABLES.
Cien dólares de 1925 son aproximadamente 2000 dólares hoy. Algunos dirán “¡qué barbaridad, cómo perdió valor el dólar! ¿Quieren que les cuente en cuÁnto se convirtieron hoy cien pesos argentinos de 1925?
Toda moneda se deprecia con el correr del tiempo y su poder de compra cae porque disparates se cometen en todas partes. Pero si queremos ir a un “nivel de disparate” aunque sea compatible con el mundo civilizado (esto es, haber ido de 100 a 2000 dólares en 100 años y no la guasada argentina) hay que tirar las leyes que están regulando todos esos campos que mencionamos antes a la basura, y sancionar otras (en muchos casos incluso lo mejor serÍa no sancionar nada) que estimulen el trabajo, la inversión y la competencia.
Cerrar la canilla de la emisión, hacer que la gente demande pesos, equilibrar las cuentas públicas y que el dólar sea un precio más de la economía regulado por la voluntad de ciudadanos libres fue sentar los cimientos del edificio. Todavía falta levantarlo.
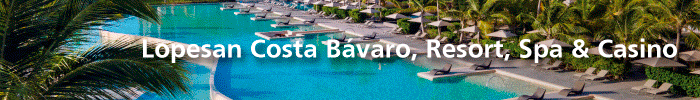

La nota de Fernández Canedo en Clarín muestra que los argentinos, en general, tienen grabado a fuego en el cerebro el chip del estatismo, el dirigismo y el intervencionismo. Dándole la razón a usted en lo afirmado en una de sus notas recientes. El señor, periodista económico se dice, critica las bandas de flotación diciendo que 1000 es un precio muy bajo. El dólar libre bajó de 1235 ayer, a, redondeando centavos, 1180, o sea, 55 pesos, sin ninguna intervención del BCRA. Vergonzoso lo que dice este hombre. Criticaban el cepo y ahora critican las bandas de flotación. Son la gata flora y muestran cuánta razón tiene usted en sus análisis. Parece que odiaran la libertad.