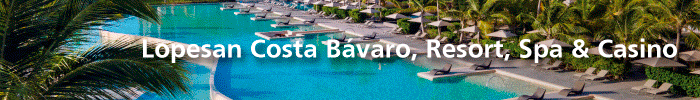A veces los “sellos de goma” que se presentan para una elección, tienen el único mérito de tirar (en uno de los spots de campaña que la sociedad les paga, y que para muchos es solo un negocio económico para conseguir una enorme cantidad de plata que les llueve del cielo) una frase que te deja pensando.
Fue el caso, al menos conmigo, de uno de los candidatos a diputado cuyo nombre no recuerdo y cuya agrupación también me pasó de largo (prueba indubitable de su calidad de “sello de goma”) cuyo lema publicitario es “pongamos de moda la honestidad”.
Para mi fue como si un tremendo campanazo me aturdiera. E inmediatamente me pregunté: ¿Cómo suena esto en la Argentina? ¿Es factible poner de moda la honestidad? Si alguien está proponiendo seriamente poner de moda la honestidad, ¿quiere decir que la moda usual en la Argentina no es la honestidad? ¿Cómo está visto el “honesto” en la Argentina? ¿Cómo cree el argentino que la honestidad es vista en otros países?
Desde un lugar, parecería mentira que estemos planteando estas preguntas o que, incluso, un candidato a diputado (más allá de su casi nula posibilidad de ser electo) sugiera como leit motiv de su campaña poner de moda la honestidad. ¿Será que, entre otras cosas, justamente no va a ser electo porque tiene la peregrina idea de poner de moda la honestidad? Quizás.
Son muchos interrogantes que cumplen a la vez con la característica de ser tontos o muy primarios y al mismo tiempo ser muy profundos. Es que justamente cuando las cuestiones más superficiales (que en otros lugares ser dan por descontadas) están en duda en un país, es que ese país tiene problemas más profundos: la mayor duda sobre la superficialidad de los problemas es inversamente proporcional a la profundidad de los problemas.
Seamos sinceros y preguntémonos qué imagen tiene en la Argentina el prototipo del “honesto” y, al mismo tiempo, hagámonos la misma pregunta sobre la imagen del “vivo”.
Por empezar hay casi una convicción generalizada de que la categoría de “vivo” tiene algún correlato con la violación (en medidas diferentes) de la ley: para ser considerado “vivo” tenés que violar en mayor o menor medida la ley o, al menos encontrar una voltereta “legal” para esquivar lo que otros no esquivan.
En segundo lugar, digamos que, entendiblemente, es natural que todos quieran estar de alguna manera incluidos en la categoría de “vivos”. A nadie le gusta pasar por zonzo o quedar como un idiota.
Todo este razonamiento nos lleva a una primera conclusión muy gruesa todavía: en la Argentina, en principio, el que tiene una vocación por el cumplimiento de la ley y por el hacer las cosas de acuerdo a un determinado orden, tiene la imagen pública de ser un pelotudo.
Puedo aceptar que me tiren con mil ejemplos que supuestamente prueban lo contrario. A todos ellos les digo, “¿chicos, en serio me están hablando…?, dejemos de declarar para la tribuna y mirémonos para adentro: ¿en serio creen que “el honesto” es un personaje admirado en la Argentina?
La respuesta más sincera, más franca y más despojada de demagogia es NO: el honesto es mirado por encima del hombro, con desdén y con una ligera sonrisa que encubre la traducción de “este es un boludo…”.
Esa percepción -por ser un país ‘aldeísta”, muy encerrado sobre sí mismo, con poco roce internacional y con una gran ignorancia sobre el mundo exterior, al que al mismo tiempo se lo llevó a creer que es el ombligo del universo, que se las sabe todas y que las cosas en el resto del planeta son iguales que aquí- nos ha llevado a la convicción de que nuestra “normalidad” es la normalidad universal.
De allí el fuerte impacto que reciben los argentinos cuando por primera vez salen del país y ven otra cosa. Es más, en el terreno concreto que nos ocupa en esta columna de hoy -la honestidad- es notable como los argentinos se asombran porque otros respetan las leyes, desde las que regulan las grandes cosas hasta las normas tontas que rigen en el tránsito.
Hay muchos argentinos que no pueden creer que países enteros, siendo tan “pelotudos” sus ciudadanos individuales hayan llegado tan alto, como si la constricción a lo que debe ser y al orden natural y corriente de las cosas no pudiera tener (como tiene de hecho) las consecuencias benéficas que ven a cada paso en sus asombradas visitas.
Estoy seguro que muchos argentinos no solo ignoran sino que cuando se enteran dejan escapar una sonrisa pícara, que el hacer trampa en los exámenes del colegio o de la universidad no está bien visto en otros países y que son los propios alumnos los que denuncian al tramposo si lo descubren. La cultura del “botón” es notoriamente impopular en otros lugares.
Quizás la popularidad del fútbol internacional, trasmitido ahora comúnmente por los canales deportivos, les haya hecho ver a muchos argentinos cómo el tramposo que simula una infracción o una lesión, hace tiempo o juega al margen del reglamento es ostensiblemente abucheado desde las tribunas… Sí, si, tribunas del pueblo, de gente común: el “vivo” que, en lugar de gambetear contrarios, busca gambetear la ley no está bien visto por el hombre común.
Sin embargo, la cultura del canchero, del piola, del vivo (que en mayor o menor medida incluye la noción de la violación de la ley o, en general, de lo correcto) es lo que predomina en la Argentina, incluso desde la mismísima escuela.
Es más, es tan potente ese mainstream cultural que los que (por las razones que fuese) no lo comparten (porque fueron educados de otra manera, por la familia, porque son tímidos, en fin, por el motivo que fuera) se ven de alguna manera “forzados” a entrar en ese loop, porque de lo contrario el bullying social, laboral, o, incluso, escolar, será fuerte.
Entonces, el mensaje político disruptivo no es -sorprendentemente- “rompamos todo” sino “pongamos a la honestidad de moda”. O sea, el verdadero revolucionario no es el que tiene la pinta estereotipada del “revolucionario” sino el que tiene la pinta estereotipada del “boludo”. Es ese el que rompe los esquemas. ¿Por qué? Porque va contra la corriente: la corriente (mainstream) es la “avivada” y el “boludo” propone lo contrario: la honestidad.
Al argentino le puede parecer mentira -y hasta bastante pelotudo- pero otros países han sido fundados sobre pilotes puritanos. Sí, sí, puritanos. Con el significado común y corriente que conocemos de la palabra “puritano”. La misma palabra que estoy seguro muchos de nosotros usamos para describir algún personaje al que también nos gusta definir como aquel al que “le falta un golpe de horno”, como si no estuviera del todo terminado en la tarea de conocer las vivezas de la vida. Bueno, sí, ese arquetipo social fue el que construyó los cimientos de los países que hoy lideran los rankings del buen vivir. El arquetipo social al que en la Argentina no se tardaría mucho en definir como un “boludo”.
En la TV argentina de principios de los ‘80, Pepe Novoa -un afamado actor nacional- componía, en un programa humorístico, una sátira sobre “el honesto”, en la que se retrataba, justamente, las peripecias que atravesaba el “boludo” que cumplía con todo.
Esa inteligente explotación del humor social revela, por otro lado, que el argentino sabe que el déficit de honestidad es una falencia. Pero no puede superar la fortaleza de la corriente (mainstream) y sus opciones se reducen a adaptarse, morir o reírse de sí mismo.
¿Tiene arreglo esto? ¿Se podría “poner de moda la honestidad”? Me permito dudarlo. Ha corrido mucha agua debajo del puente y hoy un movimiento político de la fortaleza del peronismo ha institucionalizado la trampa, la chicana, el golpe bajo. En el fútbol, el pope Chiqui Tapia, ha profetizado que “el fútbol es para vivos” y en el colegio el notorio ablandamiento del rigor académico le ha dado la razón a los militantes de la vagancia.
Nuestros cimientos históricos tampoco tienen mucho que ver con el puritanismo de las costumbres y se relaciona más con las peleas entre truhanes y contrabandistas que con las inocentes formas de la decencia pública.
Entonces en un país en donde la ventaja la obtiene el que logra el mejor atajo ilegal para sacar un plus donde otros lo pierden, justamente, por no ser ventajeros, es difícil trazar un horizonte de optimismo. La representación política del Congreso, en muchos casos, no es más que el reflejo de esa sociedad enferma de ilegalidad.
La Argentina es un país al que le falta plata, dinero. El dinero no es otra cosa que la monetización de la riqueza: de modo que, nos falta dinero porque nos falta riqueza. Y nos falta riqueza porque no la creamos. Y no la creamos porque el país decidió darse a sí mismo un orden jurídico que castiga su creación.
¿Y por qué es eso? Mas allá de las retorcidas razones ideológicas que hay detrás de esa decisión colectiva, el país ha construido un orden legal que es un enjambre laberíntico tendiente a contrarrestar -teóricamente- lo que todos saben serán las trampas de los argentinos. A la presunción de una trampa le sigue una regulación y a esa regulación una trampa para gambetarla. A la gambeta le sigue otra regulación para superar la gambeta, y así sucesivamente hasta construir una maraña con la que es literalmente imposible trabajar.
Si no hay trabajo, no hay riqueza y si no hay riqueza no hay plata. Además, como las grandilocuentes aspiraciones argentinas no se bajan del púlpito, cada vez se amplía mas la diferencia entre lo que demandamos y lo que producimos.
Eso nos lleva a la conclusión de que nuestro problema económico tiene una íntima vinculación con la honestidad. No solo por los astronómicos robos directos que se le han comprobado a quienes ejercieron las más altas responsabilidades del país, sino por dificultades que genera el haber construido un orden jurídico imposible de entender para los inversores y que los argentinos diseñaron para defenderse de sus propias trampas, aun cuando todos saben que la próxima gambeta siempre eludirá la pomposa regulación.