
Los efectos del viaje presidencial a Rusia, China y Barbados aún continúan. Los viajes son, en general, un mensaje encriptado de las personas. Cuando uno viaja lanza al mundo -a su pequeño mundo y a los demás- un código de vida, una especie de clave en donde cada dígito (los lugares que uno visita) corresponde a una definición personal.
Cuando un presidente viaja ese código es el que el mundo interpreta como el código del país al que el presidente representa. Ya hemos dicho algunas cosas en ese mismo espacio sobre lo que significó la visita de Fernández a Rusia y China. La sola mención de esos dos nombres nos entregan los primeros dígitos del código en clave.
Cuando hacia mediados de los ’90 Francis Fukuyama le notificó al mundo que la Historia había terminado, el pensador japonés seguramente no tuvo en cuenta algunas características humanas que explican por qué la capacidad cerebral media de la humanidad apenas supera la idiotez.
En efecto, está científicamente demostrado que, frente a su potencial, el cerebro humano está tan subutilizado que los promedios de capacidad cerebral son muy pobres. Y téngase en cuenta que la ciencia habla de promedios, de modo que para obtener un mero “aprobado” la humanidad despliega el genio de muchos superdotados que levantan la ponderación global.
Pero hay regiones del mundo que, efectivamente, conservan ratios muy bajos de capacidad cerebral si por ella entendemos, por ejemplo, no tropezar dos veces con la misma piedra.
Fukuyama, quizás sobrevalorando esas expectativas consideró que hace treinta años la humanidad tenía ya suficientemente demostrados cuáles eran los sistemas que, al mismo tiempo, entregaban una amplia libertad individual a las personas, producían organizaciones sociales civilizadas y progresistas, lograban un marco de discusión racional a los temas nacionales y generaban una abundancia económica de tal magnitud que, aunque la riqueza no estuviera distribuida de modo igualitario, las diferencias sociales no podían ser advertidas por un observador imparcial a primera vista.
Ese sistema, concluyó el pensador norteamericano de origen japonés, era la democracia liberal. Caído ominosamente el muro de Berlín, habiéndose visto lo que era la vida cotidiana detrás de esa cortina de hierro (aunque parezca mentira, y más allá de lo que se conocía del comunismo, el asombro occidental al comprobar, por ejemplo, el nivel de atraso de la entonces Alemania Oriental respecto de lo que hasta ese momento había sido Alemania Federal fue impactante), teniéndose por constatadas las enormes brechas en tecnología, confort cotidiano y niveles de vida entre el “Este” y el “Oeste”, habiendo abdicado China del maoísmo y habiendo, ese país, tenido que pedir la escupidera occidental para sobrevivir, no había dudas, según Fukuyama, de que el largo camino que la humanidad había tomado para probar alternativas había concluido. Y así lo fundamentó en su tesis.
La Argentina no era una excepción en ese momento. En pleno auge de la Convertibilidad, con un proceso de inversiones en infraestructura como no se conocía desde hacía 100 años, con paz social y un notorio período de reconciliación y tranquilidad públicas; con una fuerte relación con las democracias occidentales y con un indisimulado endoso de los valores de la libertad y de la integración global, el país parecía empezar a dejar atrás décadas de decadencia, de ambivalencia axiológica, de alianzas oscuras y de posturas que nada tenían que ver con los valores que habían constituido los propios pilares de la Nación.
Pero el cerebro humano tenía otros planes para el mundo y también para la Argentina. A nivel mundial, pese a las evidencias expresas de lo que el comunismo había sido y de lo que había significado para los países que lo padecieron, en algunos de ellos esas fuerzas produjeron un enorme proceso de camuflaje y camaleonismo para intentar un retorno, vestidas con otras ropas, aunque debajo del disfraz escondían los mismos fines.
Es posible que la lógica transparente de Fukuyama no lo entendiera, pero, increíblemente, algunos países se propusieron la tarea de restaurar las autocracias lastimosamente caídas (por su propia inoperancia, claro está) en la década anterior.
Dos faros iluminan esa restauración: Rusia y China. La primera bajo la clásica afirmación de Putin: “quien no añore la restauración de la URSS no tiene corazón; quien proponga su renacimiento no tiene cerebro”; la segunda bajo el imperio de una dictadura fascista que nunca renunció al poder sino que produjo una metamorfosis de conveniencia hipócrita para evitar que el pueblo muriera de hambre por segunda vez (la primera naturalmente producida por la hambruna maoísta que mató casi 40 millones de personas).
El comunismo no se ha rendido ni ante la evidencia más obscena de su estrepitoso fracaso. Allí, esos pliegues íntimos del cerebro humano (que seguramente Fukuyama desestimó por la ponderación que el pensador le dio al peso incontrastable de la prueba empírica) jugaron sus cartas una vez más. Algunos lo llamarán resentimiento, otros envidia, otros sed de poder, otros venganza, otros odio, otros ambición de dominio completo de los hombres. Sea lo que fuere, lo que Fukuyama consideró terminado, no terminó: el cerebro humano volvió a hacerles tropezar con la misma piedra a millones de seres humanos que, a primera vista, también pudieron creer en un momento que algunas cosas ya no volverían.
La Argentina tampoco fue una excepción en este eterno corsi e ricorsi. Luego de que muchos creyeron que había algunas cosas del pasado del país que ya no volverían, volvieron. Y de la mano de ese retorno, la Argentina también se plegó a la testaruda restauración mundial del fracaso.
Los Kirchner vieron una oportunidad conveniente para su plan de acceso al poder total en este movimiento de piezas y lo aprovecharon. Inflamaron los ánimos de una sociedad que se consideraba estafada por el “cambio” y por las “nuevas ideas” y que estaba dispuesta a volver al regazo del Estado.
Lo demás es historia conocida. El presidente, con su viaje, acaba de enviar un mensaje sobre el nuevo/viejo código argentino: el mismo que cualquier “Fukuyama” local hubiera dado por muerto a mediados de los ’90 y que hoy tenemos vivito y coleando produciendo los mismos estragos que produjo siempre.
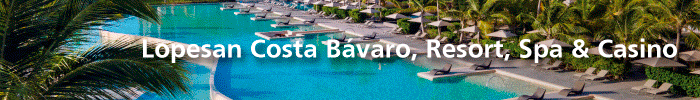

Interesante, pero creo que en la historia reciente de China se están produciendo cambios tan importantes y vertiginosos, que se corre el riesgo de quedar descolocados al tratar de interpretarlos. Con prejuicios o sin ellos, es muy importante poder viajar a China aunque sea por unas pocas semanas, para tratar de captar los cambios y las transformaciones que se producen, en todo sentido. Gracias
¡Para entender el proceso de China vale la pena leer el libro homónimo de Henry Kissinger!
¡Sorprendente diálogo entre Mao y Richard Nixon!
A todo ésto, la oposición no tiene nada que decir? Me refiero a decirlo con un grado aceptable de claridad, y energía política.